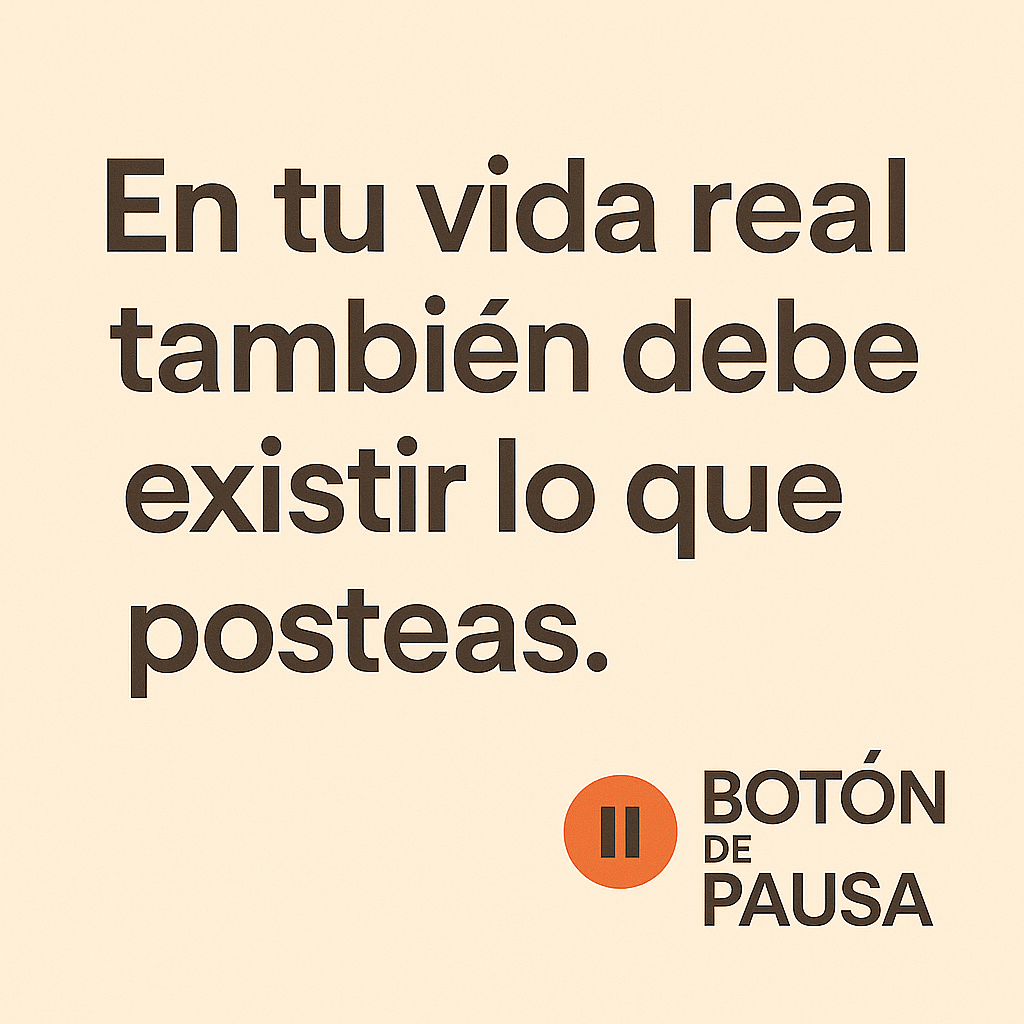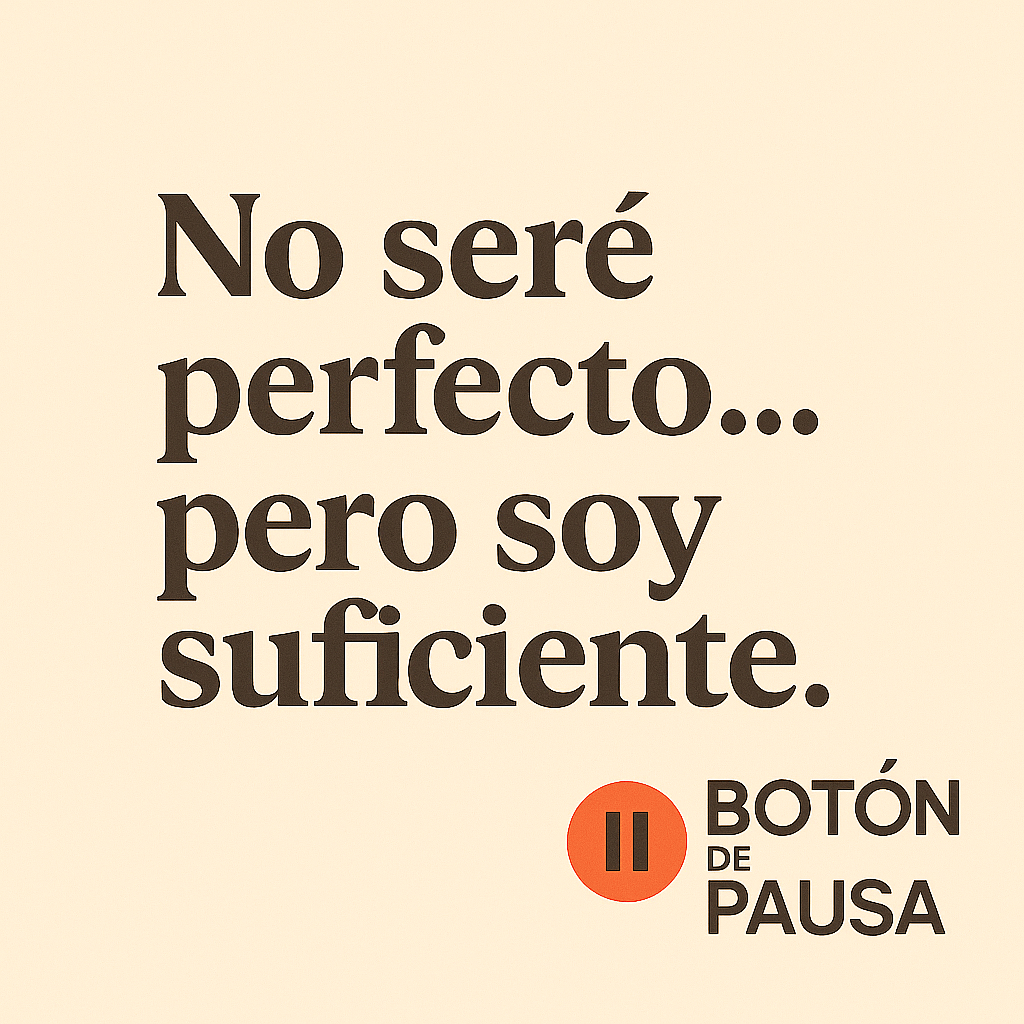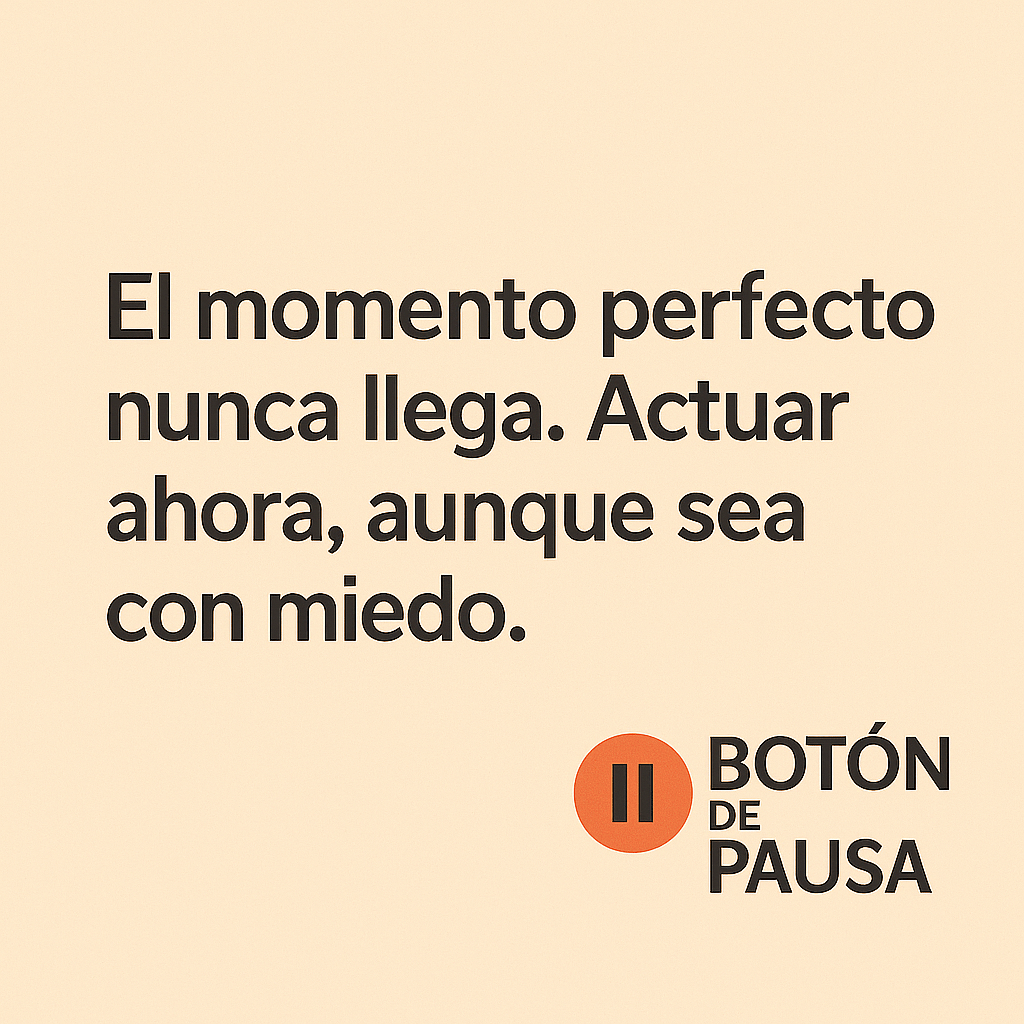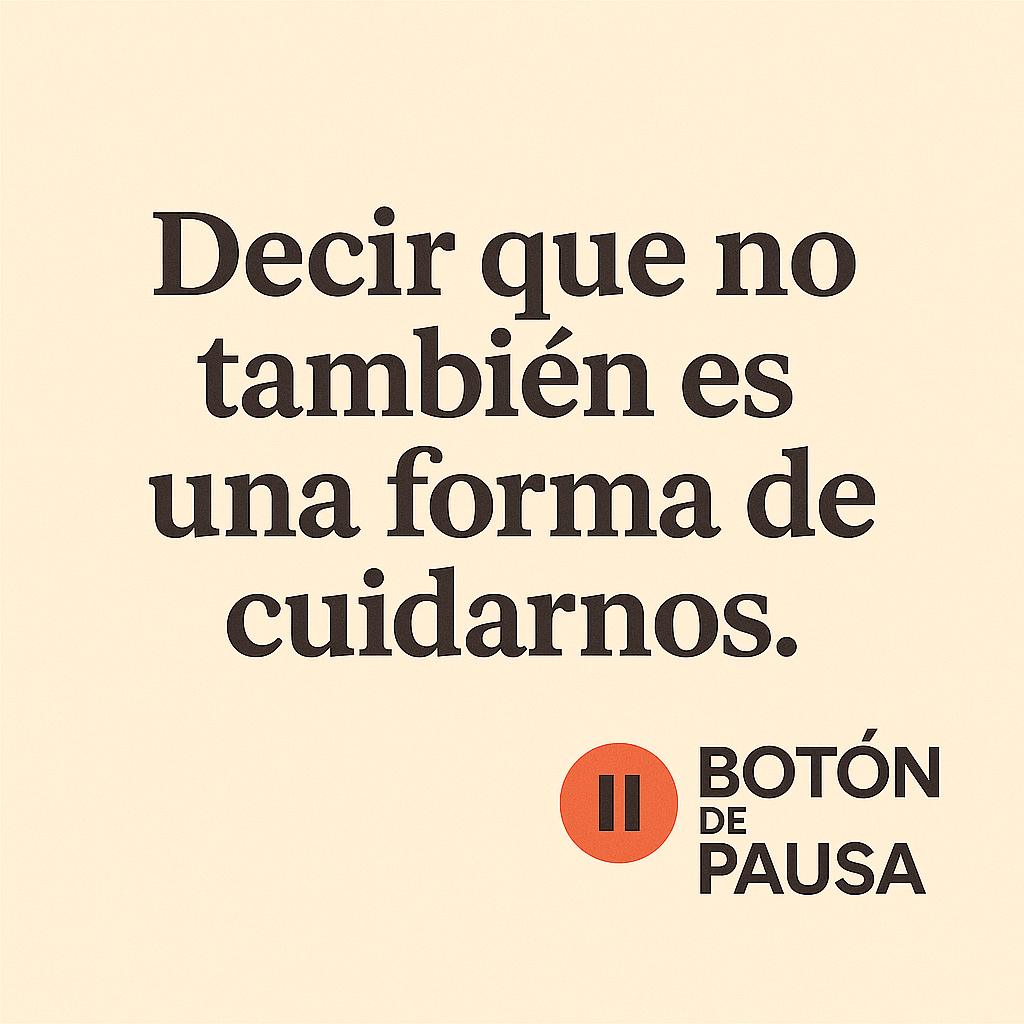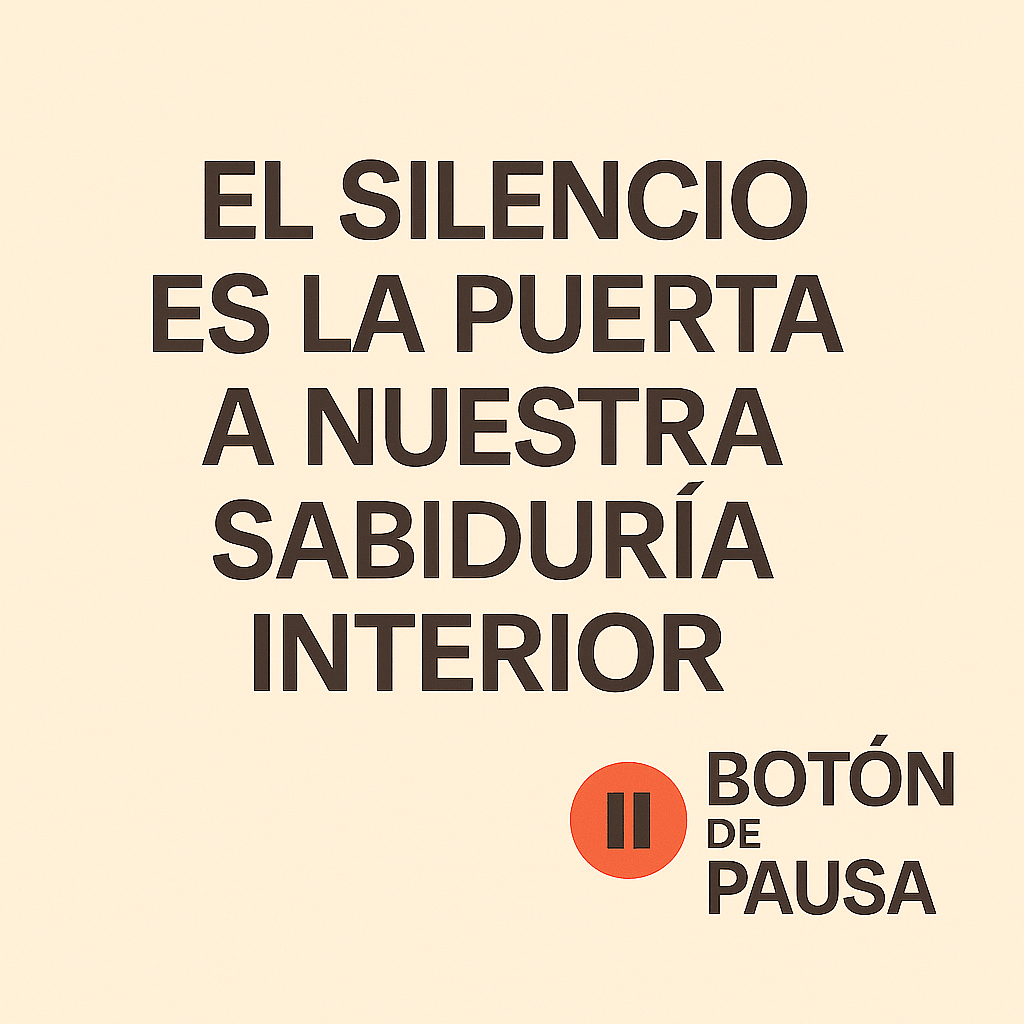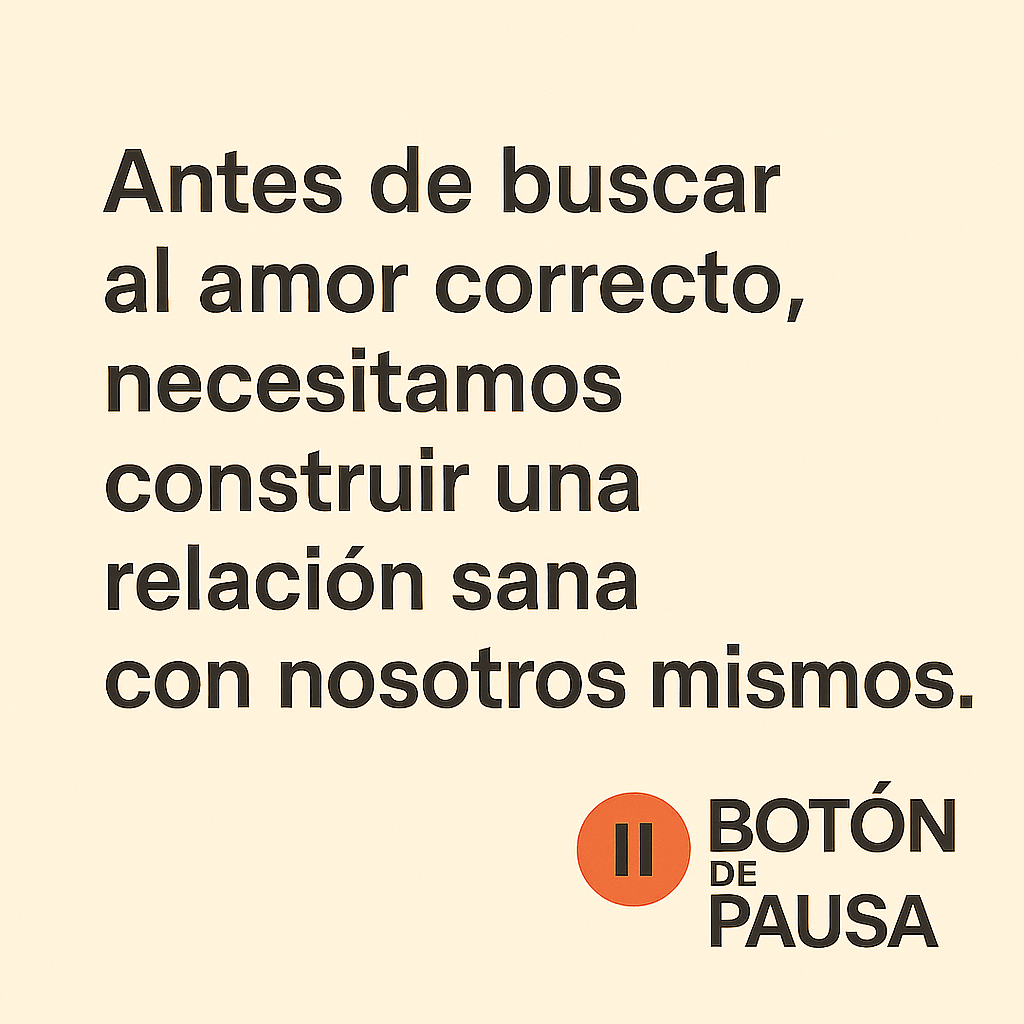Hace tiempo decidí hacerme un favor: dejar de usar las redes sociales como muro de quejas. Porque, seamos honestos, nada más desgastante que abrir la app y encontrarte con un desfile de reclamos, indirectas y discursos que no cambian nada.
En su lugar, opté por algo más saludable: actuar. Hacer pequeñas cosas que, aunque no tengan likes ni stories de 24 horas, sí generan un cambio en la gente que me rodea. Al final, eso tiene más impacto en mi vida que cualquier “post” incendiario.
Pero claro… nada es tan sencillo. En este mundo hiperconectado, parecería que si no lo publicas, no existe. Que si no subes tu “acción buena del día” con filtro cálido y hashtag reflexivo, entonces no hiciste nada. Y eso, francamente, es preocupante.
La bipolaridad digital
¿Cuántas veces nos ha pasado? Esa persona que en la vida real nos parece encantadora, pero en redes no la soportamos. O al revés: alguien que escribe como gurú iluminado, pero en persona no te devuelve ni un “buenos días”. Esa disonancia digital debe ser agotadora. ¿Será que estamos entrenando personalidades paralelas y no nos hemos dado cuenta?
El riesgo de las fake news personales
Las redes sociales no son el enemigo. Bien usadas, nos acercan, nos informan y nos conectan con el mundo de maneras maravillosas. Pero también tienen un lado oscuro: el riesgo de convertirnos en portavoces de información falsa… o peor aún, de usar nuestros perfiles como escenario para proyectar frustraciones y miedos.
Y ahí es cuando dejamos de ser auténticos y empezamos a parecernos más a una “fake news” con patas.
La congruencia como filtro
No se trata de abandonar las redes ni de volvernos ermitaños digitales. Se trata de algo más simple y más complejo a la vez: congruencia.
Que lo que posteamos refleje lo que vivimos.
Que lo que decimos también lo practiquemos.
Que lo que mostramos en línea tenga eco en la vida real.
Porque, al final, no somos likes ni algoritmos. Somos personas de carne y hueso, con historias, contradicciones y realidades que no caben en un feed.
La invitación
Si tienes algo que decir, dilo.
Si viste algo que te inspira, compártelo.
Si comiste algo delicioso, súbelo (con o sin filtro, tú decides).
Pero recuerda: lo importante es que en tu vida real también exista lo que posteas. De lo contrario, corres el riesgo de ser eso que todos odiamos leer… una “fake news” más.
Mariana C.